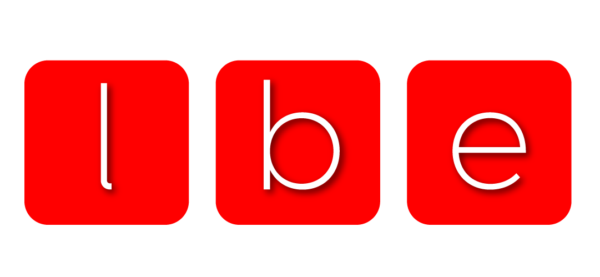Por Yadira Aguagallo / @yadira_lach
Creo, honestamente, que las intenciones de la ministra María Brown eran buenas al decir que ninguno de los 147 niños, niñas y adolescentes asesinados en el país, de enero a junio de este año, ha muerto dentro de un centro educativo. Creo con sinceridad que su objetivo era defender la importancia del espacio escolar como una zona que también funciona como sistema de protección. En junio de 2021, cuando aún se vivían los estragos de la pandemia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) exhortó al gobierno ecuatoriano a reabrir las escuelas como una estrategia para combatir la desnutrición y la violencia contra la niñez, toda vez que los hogares también son lugares inseguros y las escuelas permiten otras mediaciones.
El problema, sin embargo, es que un vocero debería tener por regla general no minimizar los hechos, sobre todo en un país en el que la realidad nos supera a diario; en el que el sentimiento generalizado es el de estar perdiendo toda posibilidad de una vida digna; en el que la desconfianza hacia lo estatal es la tónica (solo el 10,82% de encuestados por Perfiles de Opinión en agosto pasado sienten confianza en el Estado).
Esos 147 niños y niñas asesinados en vías públicas, en sus casas, en parques, como lo ha relatado la ministra usando cifras de la Policía Nacional, son la constancia de que la violencia no discrimina, de que no está enfocada en personas con antecedentes policiales, de que es una especie de ruleta rusa en la que todos participamos; unos con más vulnerabilidad que otros por supuesto, atravesado por las desigualdades estructurales, pero todos, al fin y al cabo.

Por eso, decir que no han sido víctimas dentro de los centros educativos no es suficiente, a pesar de las buenas intenciones, porque esa cifra nos dice que el Estado no es capaz de defenderlos, de asegurarles condiciones mínimas. Porque sus muertes hablan también del desmantelamiento de la institucionalidad, de la ausencia de políticas públicas, que van más allá de las escuelas, porque no hay otros o más espacios que puedan acoger a los menores para ofrecerles una alternativa de desarrollo.
En 2020 fueron 57 los niños, niñas y adolescentes asesinados; en 2021, la cifra ascendió a 92; para el 2022, 192 menores, 80 de ellos bebés, fueron víctimas colaterales de la guerra que se libra en las calles del país, de acuerdo con las estadísticas. Solo en seis meses de 2023, el número llegó a 147 y es probable que al cierre del año nuevamente rompamos un récord que además de los datos refleja indolencia y falta de acciones para, por lo menos, frenar estas muertes.
Tanto es el impacto de esta realidad que existe incluso el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, que tiene por objetivo dar a conocer el horror indescriptible de que los menores sean asesinados y agredidos en medio de conflictos. Existe este día para que esos números no sean solo datos, para que no se naturalice, para que esa evidencia nos haga actuar.
Porque, si bien frenar la violencia es una responsabilidad que recae sobre el Estado y el gobierno, hay varios frentes de acción de los que no estamos exentos. El mío es el discurso y desde esa trinchera interpelo.

Yadira Aguagallo es periodista y experta en generación de contenidos para manejo de crisis y diseño de estrategias de comunicación para situaciones de alto impacto. Es magíster en Gestión del Desarrollo (PUCE) y tiene un posgrado en Comunicación y Cultura (Flacso Argentina).
Otras columnas de Yadira Aguagallo
Explora el mapa Amazonía viva