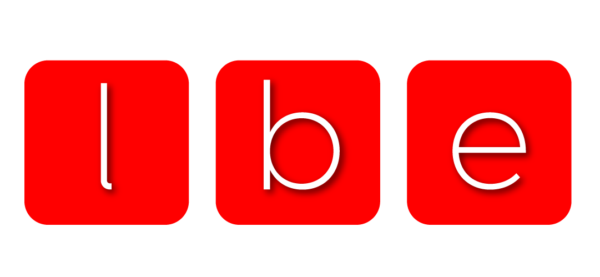Por Daniela Game*
Laura

Una niña nos mira desde cada rincón del colegio. La imagen ilustrada con su rostro está colgada sobre el pizarrón de todas las aulas, en los pasillos y en las carteleras. Tiene los ojos azules, la piel blanca como perla, el cabello oscuro y las mejillas sonrojadas que avisan de una sonrisa por llegar. Viste una blusa clara de donde le cuelga una cinta azul con una medalla. Parece casi adolescente, una niña como nosotras, pero nosotros nunca seremos como ella, como Laura Vicuña.
Laura es una beata chilena que murió en Argentina en 1904, cuando apenas tenía doce años. El papa Juan Pablo II la beatificó en 1983, cuatro años antes de que mi mejor amiga y yo entráramos al mismo colegio de monjas salesianas, que acoge a Laura como modelo a seguir para sus alumnas.
La niña beata es mencionada desde los primeros minutos de la jornada escolar. Siete y diez en punto se produce este acto inaugural llamado “meditación”. Lejos de ser un momento de desprendimiento del cuerpo y las ideas que atoran el alma, es la iniciación en el arte de pensarnos como futuras pecadoras. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Nunca haremos nada bien, nada tan bien como para agradar a Dios. Mi amiga y yo nunca seremos tan ejemplares como Laura Vicuña, que dio hasta su vida por la felicidad de su madre.
Un día, después del timbre que anuncia el fin del recreo, me apuro entre la multitud para subir las escaleras que llevan hacia el aula de mi quinto grado. Una niña de sexto grado baja en contra de la multitud y a toda velocidad, empujando a las otras niñas en mandil mientras se tapa la boca. Algunas alumnas caen después del empujón y otras se hacen a un lado para dejar pasar la urgencia de esta niña, menos yo que me quedo parada, viéndola desde abajo como para entender qué le pasa. Ella me vomita encima, en la cara, el pecho y sigue vomitando hasta llegar al baño de la planta baja. Perpleja de asco, entre risas que se silencian al entrar a las aulas y la escalera que se queda vacía, sólo alcanzo a ver a la pared. Ahí está Laura Vicuña, ilustrada con ese efecto de punto de fuga en los ojos que hace que me mire; yo vomitada, ella casi sonriendo.
Bienaventuradas las niñas que sufren porque de ellas será el reino de los cielos

Mercedes Pino, costurera de oficio, queda viuda de José Domingo Vicuña y en busca de una vida para ella y sus hijas -Laura de nueve años y Julia de seis-, decide migrar de Temuco en Chile hasta Junín de Los Andes en Argentina. Atraviesa la cordillera y al llegar a Junín conoce a Manuel Mora, un gaucho que explota varias tierras de la zona. Él le ofrece trabajo y como pago o esquema de intercambio, ella y sus hijas pueden vivir con él.
Las niñas son inscritas en el Colegio María Auxiliadora de Junín. Laura se queda como alumna interna y visita los fines de semana a su hermana y a su madre en la casa de Manuel, ubicada en una localidad cercana. En cada visita Laura constata que la vida de Mercedes es la de una mujer violentada por ese hombre.
Le duele ver a su madre así, le duele tanto que después de caer enferma, al término de un temporal de lluvias que provoca inundaciones, le reza a Dios como todas las noches, pero esta vez le pide, en medio de la fiebre, que se la lleve. Ofrece su vida a cambio de que su madre deje a Manuel. Reza con tanta fe que Dios acepta su pedido, Laura muere y Mercedes deja a ese hombre. La niña elige el dolor como camino de su amor.
En el colegio nos cuentan la historia de Laura con ciertos matices: Mercedes no se casa con Manuel, entonces no vive como una viuda digna. Pudiendo ser pobre pero honrada, decide ser pecadora con tal de tener dinero. A Laura le duelen las malas decisiones de su madre, esta mujer ligera, como la llama alguna vez una monja. La niña no quiere que su mamá viva en pecado, le da vergüenza en el colegio. Es ella entonces, a sus doce años, la responsable del destino de Mercedes. Vive el verdadero temor a Dios, nos dicen, y prefiere morir a seguir viendo a su madre vivir así. Ser buena es sufrir, es morir por los otros, premisa de la vida de Jesús, de los santos y los mártires. Pero aquí es una niña como nosotras la que sufre y debemos procurar ser como Laura de alguna manera, de cualquier manera.
Las mujeres que somos
Unos meses antes de que cumpla cuarenta años, mi mejor amiga me envía un mensaje. Es una foto antigua en blanco y negro de una niña. Me pregunta si la reconozco y le digo que no. Me dice que es Laura Vicuña. Pasan minutos de silencio. Veo a una niña de unos siete u ocho años, morena, con rasgos indígenas, ojos oscuros y una expresión que no disimula tristezas. Viste una blusa clara de donde le cuelga una cinta con una medalla.
Las monjas del Colegio María Auxiliadora de Junín encontraron la imagen entre sus archivos, su fecha coincidía con la presencia de Laura en su institución. Contactaron a los Carabineros de Chile en 2009 y después de una investigación secreta forense que duró un año, se confirmó que la niña de la foto es la beata Laura Vicuña Pino.
La imagen se hizo pública en 2010 y las reacciones ante el hallazgo fueron inmediatas. Las monjas no pudieron negar que entre la imagen popularizada de Laura y la real existe un abismo. Respondieron que en ese entonces, las religiosas italianas a cargo del colegio describieron el rostro y atributos de su alumna fallecida a un artista, italiano, que buscó una niña con características similares -en Italia-, para retratarla. Las religiosas insisten en que no hubo complot ni intención alguna de borrar la identidad de la niña. No hacía falta una intención, sólo hace falta ver una imagen de la misma Virgen María Auxiliadora o de Jesús. No son indígenas, mestizos o patagónicos como las compañeras de Laura. Son los cimientos de la idea de una belleza única, de la bondad y lo deseable representados por la fisionomía caucásica.

Con la mirada que nos da el pasar del tiempo, esta es la historia de una familia que vive la migración forzada, la pobreza. Mercedes es una mujer que no tiene opciones y busca trabajo fuera del lugar conocido para dar sustento a sus hijas, uniendo su vida a un hombre que le ofrece algo, pidiéndole algo a cambio. Es la historia de la violencia de género. Además del maltrato propiciado a la madre, ahora se conoce que Manuel Mora habría intentado abusar sexualmente de Laura. Este pudo ser el relato que rompa nuestra burbuja de clase media y privilegios, que pocas veces fue cuestionada más allá de la lógica de la caridad. Pudo ser tantas cosas, pero decidieron o el discurso de la religión católica decide, que lo valioso era tener como ejemplo de disciplina y virtud a una niña con rostro europeo que muere por los demás.
Compartimos la rabia con mi amiga, planeamos hacer algo radical, meternos una noche a nuestro antiguo colegio cargadas de fotos de Laura Vicuña, la verdadera, y empapelarlo entero, bajando de las paredes la imagen creada tan a imagen y semejanza de un dios que siempre es blanco y nos mira, sin fuga posible, hasta en los últimos rincones de la existencia.
Nada de esto ocurre. No somos tan radicales, pero empezamos por las preguntas y las conversaciones que arrastramos desde hace más de una década donde mi amiga plantea que vivimos un síndrome. Ella lo llama “el síndrome Laura Vicuña”: una se esfuerza por darlo todo, hasta la pérdida de tu propia vida para que otros sean felices. Solo así puedes decir que eres buena y que amas como debe amar una niña, una mujer.
Nunca seremos como ella, como Laura Vicuña
Bajo yo también al baño, estoy asqueada, llena de vómito. Me paro frente al lavamanos y abro la llave de agua para limpiarme. De una de las puertas de los inodoros sale la niña de sexto grado y se para al lado mío. Enjuaga su boca, de donde salió a propulsión mi desgracia. Me ve quitándome el mandil, se da cuenta que soy yo la vomitada y se va corriendo de la vergüenza. Me lavo la cara con los ojos repletos de lágrimas y veo en el espejo mis mejillas sonrojadas. Pienso, en medio del olor terrible y la mirada que recibí de Laura, que ese vómito me hará más buena y ese sufrimiento tendrá sentido en un futuro lejano.
Ahora, en ese lugar que pensé era el futuro, donde soy esta mujer de cuarenta y tantos, no le encuentro sentido a esa incomodidad ni virtud al dolor. Recuerdo o me invento -a veces es lo mismo – que después del desagradable evento, la niña que fui empieza a reírse viendo su cara lavada en el espejo. Es pequeña y se pone de puntillas para verse entera. Mira su frente que es morena, sus ojos cafés, sus rasgos indígenas. Se saca después el mandil manchado y lo bota a la basura. Sale del colegio, mira las calles, la gente, reconoce el mercado y su olor a frutas. La sonrisa a su rostro al fin le ha llegado. Ella sabe que nunca seremos como ella, como Laura Vicuña.
*Columnista invitada
Explora el mapa Amazonía viva