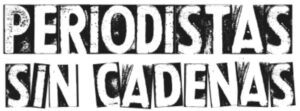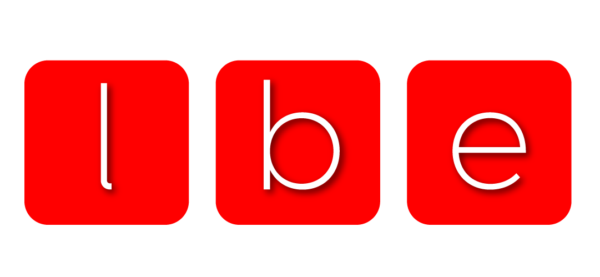Por Daniela Game
Nuestros muertos están cada día más vivos, cada día más jóvenes, cada día más frescos, como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que los canta, en una canción de amor que los renace, en un temblor de abrazos y sudor de manos, donde no se seca la humedad porfiada de su recuerdo.
Pedro Lemebel, El informe Retting
Todavía respiro el aire a domingo y cementerio, a las rosas escogidas, rojas como la sangre que pintó los pómulos de sus sonrisas. Siento aún nuestras piernas pequeñas que corren entre tumbas para buscar a los ausentes. El cielo es casi siempre azul y da licencia para cierta algarabía. Llegar primero donde el abuelo, el padre o el tío, muestra que no hemos olvidado la estación última desde donde partieron. En este recuerdo somos tan niños que sólo queremos jugar mientras llevamos flores secas hasta el basurero y llenamos de agua unos baldes amarillos, para limpiar con cepillo en mano la piedra o la placa donde están inscritos nuestros muertos. Nombre y apellido, fechas que suman los días vividos y restan los que quedaron suspendidos. El epitafio que abraza toda la ausencia.
La visita se alarga porque mientras jugamos y limpiamos, los adultos conversan sobre las malas hierbas que nadie ha quitado, sobre los familiares lejanos que comparten espacio en el cementerio y las tumbas de mal gusto que han llegado a la sección, decoradas de azulejos celestes que visten de inodoro a los sepulcros. Indignaciones frívolas y golpes de humor que dejan para el final la contenida tristeza. Admiramos el árbol pequeño que no deja de florecer y darnos naranjas chiquitas, y al otro árbol también, gigante que nos cobija con la sombra de sus frondosas ramas, aun cuando sus raíces amenazan con llegar, como huéspedes del centro de la Tierra que nadie invitó.

Mientras la visita sucede, los niños pedimos audiencia a otros muertos. Nos detenemos para leer sus nombres desconocidos, desciframos sus fechas y estrenamos las matemáticas escolares para sentir alivio cuando sumamos varias décadas y escalofríos cuando en la cifra reconocemos una edad cercana a la nuestra. Nos preguntamos qué le pasó, pero no hay respuesta y preferimos jugar con el silencio y continuar corriendo en las calles de la ciudad de los muertos, sin querer saber que la muerte, entre nosotros, tampoco discriminará. La voz ronca de mi abuela interrumpe el juego y nos llama para rezar. Palabras de memoria que repetimos sin entender, pero acogiendo el rito de pronunciar, todos a la vez, esas cosas que decimos para que sepan que estamos ahí con ellos, reconociendo la falta que nos hacen, decididos a que jamás se hagan olvido.
Todavía respiro el aire a domingo y cementerio para no olvidar a nuestros muertos, para no extirpar ningún duelo, para no dejar que pase el tiempo así no más, sino pasar por el tiempo sin ellos, la vida en su ausencia que no deja de ser vida, felicidad, juegos, lágrimas, calles y risas que hablan del porvenir.
Ya no somos esas niñas y en el cementerio cercano no conozco a nadie. Son los adultos, ahora más viejos, los que siguen visitando a los ausentes antiguos y a los nuevos. Me mandan fotos de las tumbas y me pregunto si mi hijo volverá un día a nuestra ciudad de los muertos y reconocerá su origen en el nombre del abuelo, si mi cuerpo se hará tierra con su fosilizado aliento o preferiré convertirme en cenizas para unirme con el viento.
Explora el mapa Amazonía viva