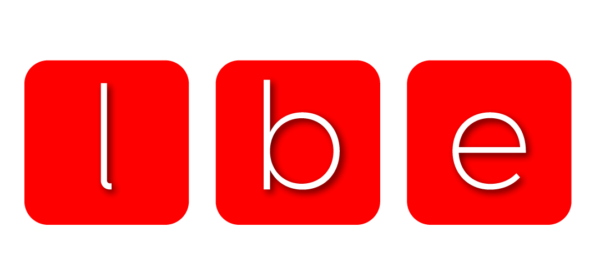Por Yadira Aguagallo

La reelección y posesión de Daniel Noboa marca un momento político que aún está lejos de ser comprendido del todo. Su ascenso −rápido y aparentemente sin fricciones− interpela las formas tradicionales de legitimación del poder en una democracia debilitada. Comprender este fenómeno exige más que análisis coyunturales o encuestas de aprobación: requiere una investigación social profunda sobre los signos, las emociones y las narrativas que hoy articulan el liderazgo en el Ecuador.
Para entender este fenómeno se necesita mucha más sociología y menos futurología. Y aunque esta columna no pretende ofrecer respuestas cerradas, sí propone una entrada posible: la estetización de la política como forma de legitimación. No es el único ángulo, ni el más completo, pero sí uno que nos permite leer con algo de nitidez los contornos suaves —pero firmes— del poder que Noboa representa.
Desde el inicio, su figura pública ha sido pulida con precisión. No hay exceso, no hay gritos, no hay desbordes. Su presencia —en la Asamblea, en sus cadenas nacionales, en redes— parece ensayada hasta el último gesto. Lo suyo no es la épica del líder que emerge del caos o del hombre hecho a sí mismo, sino la del heredero que no necesita probar nada. Su lenguaje corporal transmite eficiencia; su imagen, control. Su narrativa, orden.
Aquí entra en juego la estética de lo terso, como diría Byung-Chul Han. Lo terso como superficie sin grietas, sin conflicto visible. Lo terso como ideal de belleza que no permite fisuras ni contradicciones. En el mundo Noboa, todo parece estar en su sitio: la ropa ajustada, la sonrisa blanca, la familia armoniosa. La política se convierte en escenografía. No hay drama, solo lifestyle.
Esta tersura no es decorativa. Funciona como una forma de legitimidad. Frente a la descomposición de los partidos, el desprestigio de la Asamblea y la fatiga ciudadana frente al conflicto, la tersura ofrece alivio. Gobierna quien no incomoda, quien no se mancha, quien no representa el desorden sino la posibilidad de una ‘vida normal’. No importa si esa vida es inalcanzable para la mayoría: lo que importa es que se vea posible en Instagram y en TikTok.
En esa misma lógica, el mito del linaje opera como refuerzo simbólico. No como centro del poder, sino como parte de su envoltorio. La imagen de Annabella Azín, madre del presidente, presidiendo la primera sesión de la Asamblea, fue mucho más que un gesto político: fue un encuadre estético. Una postal del poder como herencia, no como disputa. Un poder que no necesita legitimarse por las vías tradicionales porque se presenta como ‘natural’.
Pero no hay estética sin costo. El primero: la negación del conflicto. Si todo debe lucir bien, entonces todo lo que incomoda es disonancia, todo lo que desentona se borra. El segundo: la fragilidad. Porque lo terso es bello mientras no se agrieta. Y lo real —el Ecuador real— siempre agrieta. El tercero: la ansiedad del performance permanente. Gobernar en formato Instagram y TikTok exige actualizar la imagen, sostener la narrativa, administrar cada gesto como si fuera campaña eterna.
Cuando reflexiona sobre el poder, Hegel destaca que la belleza de este está en su capacidad de continuarse a sí mismo en los otros, de volverse estructura, comunidad, voluntad colectiva. Pero, ¿puede un poder que se sostiene en la estética —y no en la estructura— lograr esa continuidad? ¿Puede una tersura política transformarse en institucionalidad duradera?
Ecuador no solo posesiona a un presidente, sino a una estética del poder. Y aunque la tersura alivia momentáneamente el trauma institucional, el riesgo es que, al menor roce con la realidad, esa tersura se agriete. Y lo que quede debajo ya no seduzca ni convenza ni gobierne.