Por Pedro Sosa
Ya estoy muy viejo y no me acuerdo bien de nada, pero sé que fue hace 40 o 70 años, exactamente uno o el otro. No podíamos salir. Estábamos como presos entre las paredes llenas de moho de la vieja casa de puntal alto que heredé de mi madre. La vendí hace un tiempo, justamente para olvidar, antes de que la edad me acompañara en ese empeño, pero entonces vivíamos ahí. No podíamos salir, no me pregunte la razón, ya estoy viejo para acordarme de esas cosas, pero no, no podíamos salir. Algo había afuera. Algo…
Nos habíamos preparado para quedarnos dentro. Pasé unas dos semanas dando vueltas en mi bicicleta, comprando alimentos para mí, mi esposa y los niños. Cuando aquello llegó y no se pudo salir más, teníamos las despensas y el refrigerador llenos de comida, de mierda, pero comida al fin y al cabo. María, mi mujer, buscó los viejos juegos de mesa que estaban guardados en algún rincón y pasábamos las tardes jugando no sé bien a qué, ya estoy viejo para recordar. Sé que nos entreteníamos.
Un día, perdido entre los otros tantos que se mezclaban como una informe masa temporal en la cual casi no se diferenciaban unos de otros, hizo un calor insoportable, algo insólito, temperaturas de récord. Teníamos las ventanas abiertas para que corriera algo de fresco. Quizás así fue como nos vio, a través de una ventana abierta, fisgoneando en pleno acto de uno de sus tantos rasgos desagradables. Fue en el transcurso de aquel día cuando tocó la puerta con unos golpecitos endebles, provenientes, en apariencia, de algún ser débil, aunque no podía estar más lejos de serlo. Hoy pagaría cuanto fuera por volver a ese momento y trancarlo todo, escondernos debajo de la cama y no salir nunca, pero algunas cosas no se pueden cambiar aunque se quiera. Yo mismo le pedí a Luisito, mi hijo mayor, que abriera. Aunque esté viejo y la memoria ya me juegue malas pasadas, cada día me atormentan los vestigios de la ausencia que aquello provocó.
Creo que fue hace unos cincuenta años, más o menos. Estábamos encerrados y pasábamos las tardes jugando al ajedrez o al parchís. Luis, mi esposo, leía en las mañanas –él lee mucho, por eso habla con palabras tan raras, o bonitas, no sé– y luego, casi siempre, se nos unía a mí y a los niños en los juegos de las tardes.
En el parchís ganaba cualquiera, depende mucho de la suerte. En el ajedrez, Luisito, nuestro hijo mayor, siempre nos humillaba a mí y a Isabelita, pero con mi esposo tenía partidas muy cerradas. Eran hasta emocionantes. A veces pasaban horas jugando y la niña y yo nos manteníamos todo el tiempo atentas, como si fuera un campeonato mundial o algo.
Sí, Luisito era muy inteligente. También era cariñoso, juguetón… A veces venía y me hacía cosquillas mientras cocinaba. Nunca nos hemos perdonado haber dejado que abriera la puerta.
Yo era una niña. Tenía seis años. Por eso me acuerdo bien de que fue hace 60 años. Cuando uno es niño, sabe perfectamente a qué edad ocurrió cada cosa, en qué momento de su vida. Luego, en la adultez, todo se difumina más y es como un solo día de un montón de años.
No entendía demasiado y, además, me ocultaban mucho por mi edad. Aunque me acuerdo bien de la fecha, casi todo lo demás me resulta un poco confuso. Sé que estábamos en medio de una partida de parchís, los cuatro, o quizás solo éramos tres, y la puerta sonó con unos golpecitos flojos. Creo que abrió papá, aunque bien pudo haber mandado abrir a Luisito, no sé. Desde ese momento, todo fue muy raro, no hubo más juegos ni más alegría ni nada más. Recuerdo la incertidumbre de no entender la situación y el silencio pesado de toda la casa, roto solo a veces por la horrible tos.

Luisito se trancó en un cuarto, o quizás lo trancaron, y de adentro salía de a ratos una tos espantosa, como un rugido de bestia, que chocaba en las paredes y se aprovechaba del silencio para convertirse en el eco que marcó, en mi mente, aquellos días de estar trancados. Cuando intento recordar esa etapa, solo tengo la certeza de mis seis años y del eco.
Como ya soy un pobre viejo inservible, duermo mucho, y a menudo revivo la escena en mis sueños más perturbadores: mi hijo contento, con la sonrisa de ir ganando al parchís pegada en los labios, dando saltitos hacia la puerta, corriendo el pestillo, abriendo, y justo entonces, justo después del acostumbrado rechinar de la madera, la figura que tanto quise olvidar hasta que lo logré, la certeza extraña de cómo era de bella y horrible al mismo tiempo, la impotencia ante el gesto y el sentimiento de adoración inmediata por parte de mi hijo hacia aquella cosa.
Isabelita, por suerte, no la vio. Ni a ella ni el rostro de Luisito al verla. Si hubiera visto alguno de los dos, quizás la hubiéramos perdido también.
Luisito se volvió un fanático, un sumiso. Solo hablaba de esa cosa, solo pensaba en ella, no quería saber de nada más. Mi esposa y yo nos vimos obligados a trancarlo en una habitación con ella, para salvar a Isabelita de aquella adoración malévola. Así fue como lo perdimos.
Ya le he dicho cómo era de cariñoso Luisito, y juguetón, e inteligente, pero ella lo volvió distinto. No sonreía, no jugaba, comenzó a ponerse pálido y ojeroso, apenas comía. Además, tosía como un tuberculoso mientras estaban en la habitación. No sé qué hacían, pero él no quería salir. Parecía estar feliz de haberse quedado solo con ella. No necesitaba a nadie más.
Se imaginará cómo pudo haberme dolido a mí, su madre. Todos los días lloraba pegada a la puerta, escuchándolo toser. Le preparaba las comidas y meriendas en una bandeja, que colocaba en el suelo frente a la habitación, le tocaba para avisarle y, de lejos, veía su mano pálida salir a tientas por entre la puerta entreabierta, como si tuviera miedo de exponerse completo al exterior —al exterior del resto de la casa, porque al exterior de fuera temíamos exponernos todos.
Nunca volví a ver a mi hermano. Mis padres me tranquilizaban diciéndome que pronto se desprendería de aquella cosa, fuera lo que fuera, y volvería a ser el mismo, pero eso nunca ocurrió.
Una tarde, como ya no había juegos y papá pasaba el día leyendo y mamá dando vueltas en la cocina aunque no hiciera nada, me apoyé a la puerta de la habitación y le hablé a Luisito, le dije que saliera y jugara conmigo, que dejara aquel aislamiento personal dentro de nuestro aislamiento colectivo. Le dije todo eso con otras palabras, claro está, era una niña, y su respuesta fue un débil puñetazo en la puerta y una ráfaga larga, demasiado larga, de la macabra tos. Una ráfaga aparentemente sin fin, de la cual me alejé cuando papá me agarró para sacarme cargada de ahí. Vi a mamá empuñando el mango de la puerta, en una aparente disyuntiva entre si entrar o no. Finalmente, papá dobló un recodo conmigo encima y mamá no sé qué hizo.
Una mañana despertamos y estaban las dos puertas abiertas de par en par, la de la habitación y la del frente de la casa. Luisito se había esfumado. Aquella cosa se lo llevó y no sabemos a dónde.
Desde entonces, mis ojos no están nunca secos. No he llorado, yo no suelo llorar. Llámeme machista si desea, pero eso se lo dejo a las mujeres. Sin embargo, he vivido todos estos años en el momento justo antes de romper en llanto, sin nunca llegar a hacerlo. La edad me ha hecho olvidar la cosa monstruosa e, incluso, me duele decirlo, los detalles en el rostro de mi hijo, su forma de caminar, el sonido de su risa, pero no su ausencia, nunca su ausencia.
Pasé tres semanas en cama, llorando y gritando como una loca. Me pellizcaba y arañaba a mí misma. A veces caía al suelo y me seguía revolcando sin importarme la dureza o el frío o el polvo. Soñaba con Luisito abrazándome y diciéndome que todo era mi culpa, en tono muy dulce, con cariño, pero diciéndomelo.
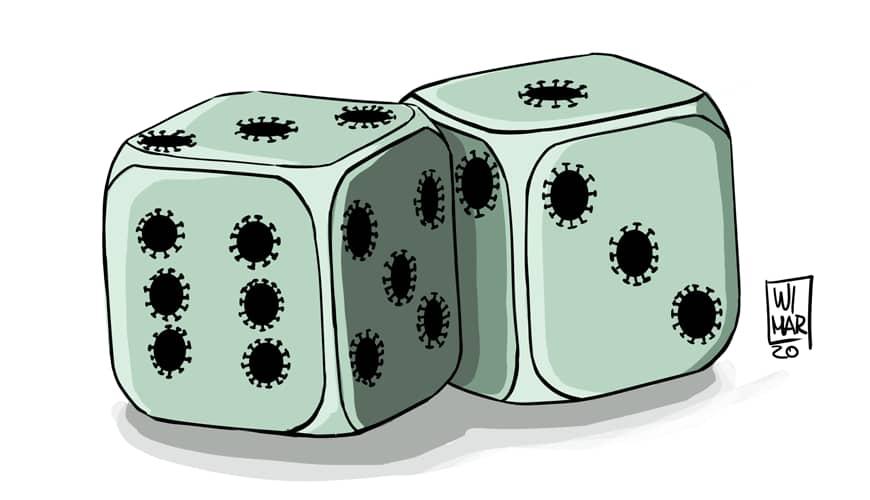
Nunca volvimos a saber de aquella cosa. Tampoco queríamos saber de ella. Nos sabíamos incapaces de herirla, o de enfrentarla de cualquier forma, y saber su estado o paradero solo nos hubiera causado más dolor.
Perdimos a Luisito con ella y tuvimos que resignarnos.
Lo más curioso, para mí, es el sueño. ¿Alguna vez ha tenido un sueño o una pesadilla que, no sabe por qué, recuerda aunque hayan pasado sesenta años? Yo sí, y en parte mi confusión en todo el asunto de Luisito es su culpa, porque sus detalles se me mezclan con los de la realidad. Si a eso le sumamos que recuerdo poco de esta última…
La mayoría de las cosas soy capaz de contarlas, pero no las sé en verdad. Simplemente las he escuchado tanto a lo largo de los años que ya hasta me parece saberlas.
El sueño fue muy raro. Jugábamos parchís papá, mamá y yo. La puerta sonaba débilmente y papá abría. En el sueño, era Luisito quien había tocado y entraba pálido, débil, tambaleándose. Lo encerraban en la habitación porque, de alguna forma, traía con él aquello que rondaba afuera y a lo que tanto le temíamos. Luego la tos una y otra vez y el eco por toda la casa —no podía faltar ni en mis sueños de aquellos días. Luego, en mi pesadilla, yo tocaba la puerta y provocaba la misma ráfaga larga de tos que, creo, ocurrió también en realidad. En la fantasía, medio dormida por el cansancio ilusorio de la falsa noche del sueño, vi a mamá salir de la casa, seguida por papá, que cargaba a Luisito. Más tarde, entraban nuevamente mamá y papá, solos.
Lo más curioso es que, por pura casualidad, la mañana siguiente fue cuando desapareció mi hermano. Quizás por eso recuerdo aquel sueño entre tantas otras cosas que no sé, pero me han hecho saber.





























