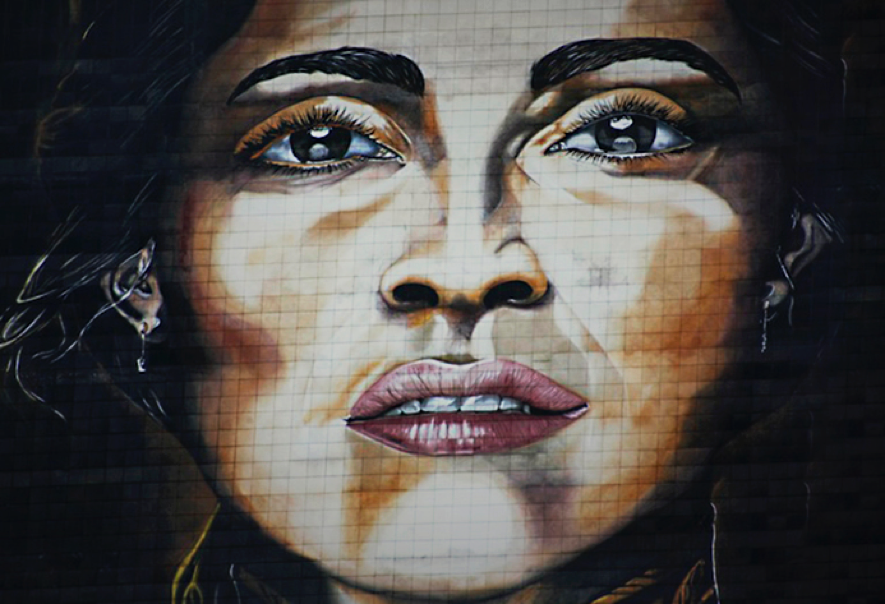Por Tito Molina*
¡¿Qué carajos es la cultura?! ¿Alguien lo sabe? Yo no. Hay días en que creo tener una vaga idea, pero enseguida algo o alguien viene y la desarma, en ocasiones es un adefesio de escultura en un parque público, en otras es la altisonante respuesta de una madre castradora que reprende a su hijo en el bus. Alguna vez me ha pasado con el último libro de un escritor petulante y mediocre, o con la pompa que se hace en torno a una obra de danza sobrevalorada, incluso con el culto que se rinde a bandas musicales que apenas empiezan. Pero lo que más desarma mi idea de cultura es la ignorancia y la desidia de quienes –no sé por qué– detentan los cargos desde los cuales se diseñan o se pretenden diseñar las políticas públicas sobre el desarrollo intelectual, estético y espiritual de mi país. Sigo sin entender muy bien de qué hablamos cuando hablamos de cultura en Ecuador.
¡Ah! Pero, eso sí, entiendo muy bien lo que es la incultura. De la vergüenza a que me llamen inculto da cuenta cada pellizco de mi niñez. Y es que así fuimos criados, si no todos, al menos muchos de los de mi generación.
La primera idea de cultura me la inculcaron en el camino de mi casa a la escuela. Cada mañana mi madre ponía mis cuestionamientos junto con sus miedos en una cajita de zapatos y me mandaba a estudiar. “Estudia para que un día seas alguien”, me decía. Ella amarraba la cajita bien fuerte con su rosario de cuentas para protegerme de las “malas juntas” (luego entendí que las malas juntas no eran sino aquellos que pensaban diferente y que, por hacerlo, se dejaban muchas veces la vida en el intento). La cajita llevaba una tarjeta dirigida al inspector de disciplina, y en ella mamá escribía: “De: Los que temen cuestionarse. Para: Aquel que nunca se pregunta”. Luego, a solas en el recreo, yo desobedecía a mamá, abría la caja y me encontraba con esto: “Eso no se hace en público, mijo”. “En la mesa no se canta… Y cómete todo que otros no tienen para un plato”. “¡Sácate la gorra que estás en la casa de Dios!”. “Mira, ¡qué linda la estatua del señor sobre el caballo! Se llama el viejo luchador”. “¿Qué mismo irás a ser de grande, mijo?”. “Espérame afuera que estos son temas de adultos”. “¡Ya estás grande para usar esos pantalones rotos, pareces pordiosero!” “¡Ay, mijo! ¿qué hice mal? Todo nuestro sacrificio para que termines dedicado al cine”. “Por qué no te buscas un trabajo de verdad, mira que te estás poniendo viejo”…
Y así, entre los pellizcos del inspector y los zapatillazos de mi vieja, me fui haciendo una idea de lo que eran la cultura, la educación y la religión. Quizá por esto hasta ahora la palabrita se me confunde con civismo, con normas de conducta o con valores morales, y me cuesta entender si la sensibilidad para contemplar un atardecer frente al mar equivale culturalmente a la cantidad de libros que he leído o a si soy de la Costa y no de la Sierra. No lo sé. Cuando escucho por primera vez la palabra cultura en la boca de un niño me suena más a agricultura, a acuicultura o incluso a escultura, antes que a ministerio, ley o gestión de gobierno. ¿Será tal vez porque cultura y agricultura conjugan el verbo cultivar, y no el verbo producir? O porque aquello que vive en el mar o en la tierra puede también pervivir en un pedazo de piedra tallada por la mano del hombre. No estoy muy seguro. Lo que puedo asegurar es que, cuando me topo con ese adefesio de escultura que está entre los eucaliptos del Parque Metropolitano de Quito, aquella pieza infame de metal que rompe el paisaje como si un dinosaurio hubiese cagado monedas, me duelen los ojos, me duele el corazón y me duele la niñez. Ahí es cuando me imagino a todos esos niños que van de su casa a la escuela apoyados en la ventana del bus, mirando obnubilados los Ciclistas de la Mariana de Jesús, el Cóndor de la Simón Bolívar, el edificio Stradivarius del sector La Carolina, o el mosaico de Manuelita Sáenz en El Trébol, preguntando inquietos: “Mami, ¿por qué esa señora con uniforme se parece a Madonna?” O, “¿en otras partes del mundo también hay edificios con forma de violín? ¡Qué linda esa bici hecha de tubos y esos señores flaquitos subidos en ellas!… ¿Sí, en serio, eso es el arte? ¡Guau, mami, qué bello es el arte. De grande quiero ser escultor, arquitecto o pintor!”.
Pasan los años y ese niño del bus, que ha sido inculcado para ser alguien, hoy ocupa un cargo importante en el Municipio. Ahora, desde la ventana de su auto, ve con orgullo cómo su idea de lo bello ha logrado deformar la ciudad desde que él dirige el Departamento de Cultura. De esta ciudad o de cualquier ciudad de este país. Esos niños castrados y crecidos son los que hoy determinan la ración diaria y la calidad nutricional de la belleza que otros niños consumen. Son los niños de mi generación, los que se están poniendo viejos. Los que no cantan en la mesa y se sacan el sombrero cuando entran a la casa de Dios. Son aquellos que utilizan la figura del viejo luchador como caballo de batalla y que a la vez odian a los pordioseros de pantalones rotos. Los que nunca aprendieron a conjugar el verbo cultivar y que ahora enseñan a sus hijos el verbo producir. Son los que no ven el mar que les rodea porque la cagada de dinosaurio que financiaron oculta su escaso horizonte. Son ellos los encargados de regir el desarrollo intelectual, estético y espiritual de mi país. Sí. Pero también somos los otros: quienes permitimos con nuestra desidia que nos pellizquen el alma a diario sin decir ni mu, como si el Estado fuera nuestra madre o nuestro inspector de conducta, con la misma obediencia clerical que nos tiene errando de la casa al trabajo y del trabajo a la casa en una procesión silente, sumisa, generación tras generación. Somos también los otros, los del mínimo esfuerzo, los del perearse a clase, los de copiar en el examen, quienes luego construimos casas ostentosas que se vienen abajo en un terremoto, quienes rehuimos de nuestras faltas pagando coimas y quienes olvidamos a los desaparecidos cuando un pariente que está en el gobierno nos puede enchufar a un cargo. Somos todos la cultura de un país donde quien peca y reza, empata.
Me han pedido que escriba sobre la cultura en los últimos diez años de gobierno en mi país y digo yo: ¿acaso hay diferencias en los últimos veinte, cincuenta o cien años?, ¿puedo ser tan ingenuo e irresponsable al pensar que la cultura, aquello inasible que va y viene como las mareas o la vergüenza, es algo que lo determinan unos pocos y no yo?, ¿algo que depende de un ministerio, una ley o la gestión del gobierno de turno, y no de mi capacidad diaria de autoexigencia? Honestamente, no creo ser la persona idónea para escribir este encargo. Muy a pesar de mi vieja terminé siendo una mala junta, uno de los que piensa diferente y se deja la vida intentando comprender qué es la cultura, qué es el arte, qué es la belleza. Pero ya tengo mis años y aún no acierto a entender. Quizá me esté poniendo viejo y nunca llegue a ser ese alguien que mi madre siempre quiso que fuera. Pero el hecho es que cuando me asomo a mi ventana continúo viendo los mismos niños con cajitas de zapatos llenas de miedos, amarradas con rosarios, y en cada tarjetita donde la palabra cultura resplandece escrita en pan de oro, sigo leyendo: De: Los que temen cuestionarse. Para: Quienes nunca se preguntan.
*Director de cine.