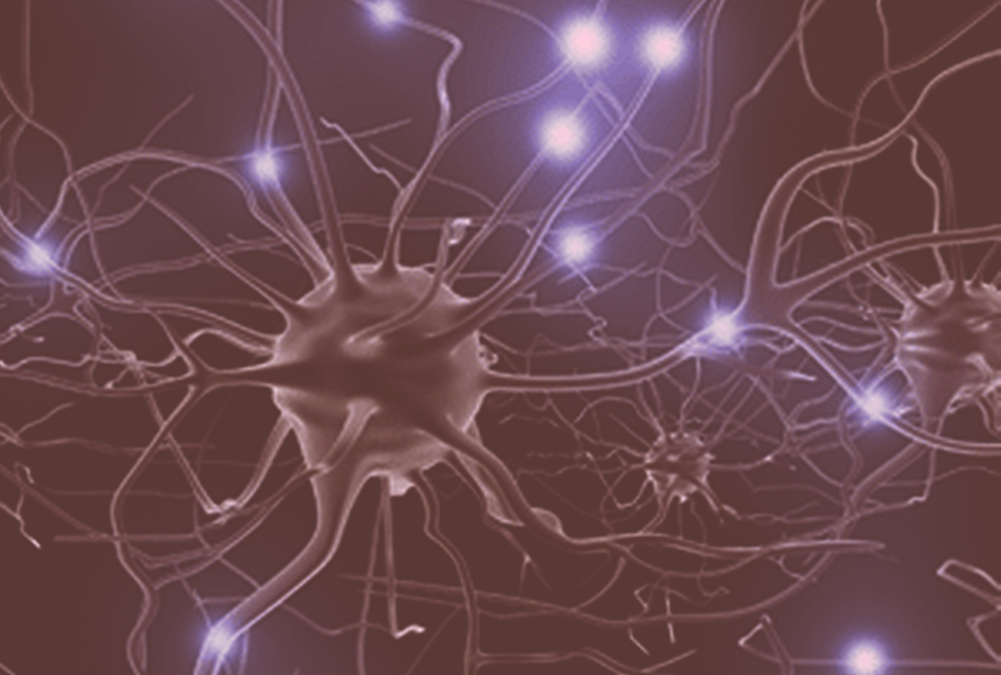Por Paola de la Vega Velastegui*
La creación del Ministerio de Cultura, mediante el Decreto Ejecutivo N.5 del 15 de enero de 2007 fue el resultado de un compromiso político, adquirido durante la primera campaña presidencial de Rafael Correa con agrupaciones y movimientos vinculados al quehacer artístico y cultural, que respaldaron su candidatura. Entre ellos estuvieron Ruptura de los 25 y Los Forajidos, por citar dos ejemplos.
Varios de estos agentes regresaron al país desde fines de la década de los noventa, después de un proceso de formación profesional en el exterior, en varias ramas del campo: el cine, la literatura, las artes visuales. Desde plataformas y proyectos independientes, enfrentados a condiciones adversas para la producción y circulación artística, mercados culturales débiles y un deseo de profesionalizar las artes, vieron la necesidad urgente de crear lo que Brunner llama condiciones o estructuras de oportunidades, expresadas en políticas culturales y en la construcción de una nueva institucionalidad rectora, que se acogería posteriormente a los principios de la Constitución de 2008 sobre los derechos culturales.
Otra de las preocupaciones iniciales de este grupo fue la generación de políticas de fomento a la cultura para la asignación y distribución de recursos económicos, que rompan con prácticas clientelares propias del Banco Central, la Casa de la Cultura y Foncultura. Para ello, había que crear sistemas de fondos concursables de convocatoria pública, abierta, descentralizados e inclusivos.
A estas demandas políticas se articularon también otros actores culturales, provenientes de las artes y de algunas organizaciones sociales. En definitiva, los esfuerzos se concentraron en generar institucionalidad cultural pública, política cultural y una Ley de Cultura. La consecuencia: que las demandas colectivas dejaran en un plano secundario a procesos de base y organizativos, y se concentraran en luchas jurídicas. Este efecto implicó, por lo tanto, la progresiva desmovilización social durante esta última década.
En paralelo a los intereses de estos agentes, estaban las demandas de algunos intelectuales, escritores y artistas, militantes de izquierda, activos desde los sesenta y afines a la propuesta del movimiento gobiernista Alianza PAIS, que apostaban por una “revolución cultural” que subsidiara su trabajo por tiempo indefinido, como una supuesta medida reparatoria a nivel económico, tras la “larga noche neoliberal”, y como una forma de incorporación simbólica a la “patria nueva”. Finalmente, los más progresistas de todas estas vertientes vieron también la oportunidad de implementar políticas del reconocimiento con comunidades, voces emergentes, pueblos y nacionalidades, instrumentalizados por el colonialismo de la cultura letrada y los intelectuales ventrílocuos de izquierda –en palabras de Silvia Rivera Cusicanqui.
A pesar de las buenas intenciones de algunos funcionarios del naciente Ministerio, estas expresiones culturales terminaron sumándose a un proyecto con perspectivas patrimonialistas y celebratorias, que no ha hecho sino reafirmar los límites de la patria y de la cultura nacional, a través de un intento de refundación. La propuesta ministerial reprodujo vicios patriarcales, institucionales y del derecho, con la fijación de nuevos hitos y emblemas simbólicos en un aparente acuerdo nacional, dejando de lado un debate fundamental en cultura: la autonomía política de comunidades y colectivos.
Mientras una parte de estos agentes –que incidieron directamente en la creación del Ministerio– asumió cargos públicos en la nueva institución, en este mismo periodo surgieron plataformas y organizaciones autónomas. Se fortalecieron otras que ya existían, integradas tanto por profesionales de las artes y de la cultura que se habían formado en universidades ecuatorianas, como por otros actores culturales especializados en el exterior en una disciplina naciente y aún en construcción en el país: la gestión cultural.
Las nuevas autoridades institucionales aterrizaron en una realidad estructural: un alto porcentaje de funcionarios no son técnicos en cultura. En el mejor de los casos, se trata de profesionales empíricos, y en otros, funcionarios relegados de otras instancias públicas, con nombramientos de por vida y pertenecientes a grupos sindicales. Este fenómeno determinó el ejercicio de la política cultural pública en el país durante ya largos años. Y ahora, el proyecto de construcción institucional se vio imposibilitado, ralentizado y burocratizado.
Para subsanar el problema, las nuevas autoridades decidieron formar equipos, incorporando paulatinamente al Ministerio a gestores, artistas y otros agentes, muchos de ellos pertenecientes a los mencionados colectivos emergentes. En términos laborales y salariales, esto significó seguridad social y un sueldo estable, considerablemente mayor a lo que estaba acostumbrada a ganar la clase creativa flexible y precarizada, y en un contexto en el que los mercados para determinadas expresiones artísticas y culturales, sobre todo las más experimentales o ‘especializadas’ son insostenibles. Esta nueva burocracia joven, formada académicamente, con conocimiento de las dinámicas sectoriales, hizo algunos intentos para procurar la construcción de institucionalidad y la política pública en cultura. Sin embargo, se trató de intentos esporádicos que impulsaron más bien agendas particulares. No lograron consolidarse por tratarse de esfuerzos personales, dependientes de funcionarios de turno y no de una agenda o de una verdadera política de Estado.
La inestabilidad institucional y la fragilidad política del Ministerio, a la que se sumó en los últimos tres años la falta de presupuesto, repercutió en una alta rotación de funcionarios y, por tanto, en consultorías invalidadas, proyectos inconclusos y una nueva burocracia dedicada a ser productora de proyectos emblemáticos y a cumplir órdenes superiores y encargos de partido.
La incorporación de estos actores independientes a la construcción de la institución cultural significó la fragmentación de experiencias de trabajo colectivo y de sus prácticas políticas, no solo dentro de las organizaciones sino en la relación entre ellas. El gobierno produjo formas de subjetividad en las que se instauró el miedo a decir lo que pensamos, la costumbre de sospechar del otro. Se empezó a desplazar el trabajo que parte de lo emotivo y de lo afectivo como motores de acción, a desmovilizarnos mediante la ética de consenso de Estado.
Quienes optaron por el trabajo autónomo y por el sostenimiento de proyectos independientes, se han enfrentado a un juego perverso que alcanzó dimensiones desbordantes, pues las subvenciones estatales, la consultoría, el auspicio del Ministerio de Cultura se volvieron prácticamente la única vía posible de financiación y supervivencia.
La inversión integral en infraestructura, en condiciones de producción, en la formación de públicos y la creación de mercados para distintos tipos de intercambios han sido prácticamente ausentes. Ha hecho falta una apuesta por la organización social, por el trabajo articulado con otras dependencias públicas –lo que apoyaría indirectamente a la dinamización de emprendimientos–, incentivos a la financiación privada. El resultado de estos vacíos es un sector fragmentado, débil, silenciado, precarizado y por tanto, desmovilizado, por miedo a que no le den el fondo, a que no le den el contrato, a que no haya una posibilidad de trabajo.
Los esfuerzos de una década se concentraron en la aprobación de la Ley de Cultura y en la construcción de una estructura ministerial. Ahora nos enfrentamos a una nueva transición institucional que consolide el Sistema Nacional de Cultura y los reglamentos de la Ley, por tanto estamos ante la misma encrucijada: ¿A qué le apostamos? ¿A seguir intentando crear institución en el nuevo gobierno de continuidad, que ha demostrado que le interesa la cultura cuando es instrumental, decorativa y funcional a su proyecto político? ¿A confiar en las ideas y en la buena fe de los funcionarios esporádicos? ¿O nos ocupamos, más bien, de reconstituir un tejido social, las emociones y afectos, a trabajar en un reconocimiento entre nosotros? ¿Serán quizás ambas acciones? Estamos en un momento crítico. Las esperanzas son pocas y el desgaste nos atraviesa.
- Gestora cultural